
Muerte de una golondrina - Gustavo Páez
El hecho que ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES, en el breve tiempo de su exis-tencia, haya conseguido colocarse en lugar muy destacado entre las publicaciones de su género escritas en castellano, nos hace ser cada vez más responsables de mantener un vínculo fraternal con los pueblos hispanoamericanos de cuyo contacto, continuado, sólo puede surgir un empeño y un avance en nuestra lucha en favor de los animales. Se incorpora, ahora por primera vez, como colaborador y corresponsal en Colombia, el escritor, ensayista, periodista y académico Gustavo Páez Escobar.
Persona ilustre, y conocida en su país, es columnista permanente del prestigioso periódico «El Espectador» de Bogotá. Proveniente del sector bancario, del que se halla retirado, es autor de numerosos libros y con una gran sensibilidad humana y muy amante de los animales, nos tendrá al corriente, con sus escritos y reportajes, de lo más destacado que ocurra.
A mi despacho bancario acuden con frecuencia la golondrinas. Hay algo que las atrae. Les gusta revolotear alrededor de los ventanales y posarse sobre los voladizos. Algunas veces penetran en la oficina y, al sentirse prisioneras entre cuatro paredes, buscan con torpeza la salida y terminan golpeándose contra los cristales. En más de una ocasión he recogido del piso al frágil animal, que me mira angustiado y ansioso, y lo he lanzado al aire para que continúe disfrutando de la libertad que no puedo dispensarle en mi recinto.
La golondrina es un ave tímida y escurridiza, para la que no se hicieron los espacios cerrados. Por eso le gusta el cielo abierto. Va por los mares, picando las olas, y se remonta ligeramente cuando siente sus plumas humedecidas. Pocos espectáculos tan fascinantes como una bandada de golondrinas de mar, que semejan flechas sobre el agua.
Una vez tomé en mi mano al atontado animal que, inconsciente, había quedado maltrecho sobre la alfombra de mi despacho. Estaba lánguido, pero respiraba. Así, doblado, quise indagar en su mínima anatomía el misterio de su existencia huidiza. Era apenas un remedo de esa airosa y sutil raya alada que todos los días veían circular mis predios de las cifras y los millones ajenos. Abajo, en la calle, un mundo febril se movía afanoso y apático. Era el torrente de la vida tumultuosa que ignora la indefensión de una pobre golondrina retenida en un cuarto con olor a negocios. En ese momento pensé que tal vez todos los millones que me rodeaban no serían capaces de restituir la vida que se estaba escapando entre mis manos deseosas de milagro.
Tomé con dedos inciertos el cuello abatido y pretendí aplicar conocimientos ignorados. El animal pareció entender mi afán y abrió un ojo confuso. Se encontró, de seguro, con la misma negación de la vida, ya que para ese armonioso suspiro del viento la presencia del hombre debe ser perturbadora. El desvanecido visitante se movió ligeramente. Le insuflé luego calor y observé que se reactivaba. Pasó en un instante de la muerte a la vida. Lo vi levantarse aturdido y, siempre miedoso, buscó la manera de huir de su salvador. Lo tiré al espacio, como se lanza una ilusión, y permanecí extasiado frente al espectáculo de dos alas raudas y un leve plumaje que ascendían por los aires persiguiendo la vida. Los billetes de banco, entre tanto, seguían en sus bóvedas, prisioneros de la avaricia. Si ellos pudieran sentir, envidiarían el vuelo de las golondrinas.
Otro día la golondrina penetró en el laberinto a donde no ha debido llegar. Quiero pensar que la mensajera de los vientos se acostumbró al sitio donde había hallado una mano amiga. Es posible que desde lejos vigilara al circunspecto manejador de cifras, y hasta le coqueteara desde sus dominios etéreos. Quizá la descubrió el alma que generalmente no se le encuentra al gerente de banco. El diminuto animalejo, que debió de acercarse con curioso instinto, estuvo dando espaciosas vueltas frente a mi ventana e insinuándome, con sus armónicos movimientos, una expresión agradecida.
De pronto se lanzó por el pequeño orificio abierto en el alero de la edificación. Era como una tentación y por allí se introdujo. Estaba como fabricado para su cuerpo. El animal ignoraba que era el respiradero del cemento y que en sus senderos no encontraría sino sombras y frialdades. Muchas veces, intentando orientarse, se golpearía contra aquellas cavernas, antes de volver a hallar un indicio de luz. Cuando de nuevo lo vi aparecer, ya estaba muerto. Apenas se notaba la cabeza, emergiendo del cautiverio.
Sus compañeras estuvieron una mañana entera tratando de rescatar el cadáver. Las alas habían quedado enredadas contra cualquier obstáculo y ella, mi frágil golondrina, terminó fracturándose todo el organismo. Poco a poco las otras golondrinas halaban, a picotazos, el cuerpo que se resistía a salir del todo. Fue una mañana de incesante solidaridad, y sin duda de angustia, de unos seres minúsculos que no podían hacer nada contra la inclemencia del cemento, pero que se negaban a abandonar la ímproba labor del rescate.
Qué distinta, pensé, la sociedad humana. Por aquella misma calle que tema a mi vista rodaba un mundo hostil, ajeno, insolidario. En la esquina un limosnero exponía sus llagas y todos las ignoraban. En los rostros había prevención, y en el alma egoísmo. Y prensado en una ranura traicionera estaba el cuerpo despedazado de la errátil golondrina, que le enseñaba a los hombres, como un mensaje a los aires, una lección de amor.
Relación de contenidos por tema: Colaboración
- ADDA Revista 26 : ¿Quién incrementa la inflación?
- ADDA Revista 21 : ¿Quién será el "vurro" Heredoto
- ADDA Revista 10 : "Lucy", angustiosamente humana- Rosa Montero
- ADDA Revista 27 : "The ecologist". Una visión holística del mundo - Pedro Berruezo
- ADDA Revista 16 : Anatomía de la violencia - Gloria Chávez Vásquez
- ADDA Revista 47 : Animales en las carreteras -Prevención de accidentes
- ADDA Revista 14 : Bienestar animal en tiempos de Primo de Rivera - Jordi Sabater i Josep Santias
- ADDA Revista 59 : Ciudades Multiespecie -Marta Tafalla
- ADDA Revista 14 : Cuidado con la Unión Europea - Heredoto
- ADDA Revista 25 : El futuro del planeta Tierra - John Hoyt
- ADDA Revista 46 : El lobo y la Luna -Carolina Pinedo
- ADDA Revista 45 : El perro, Jonás
- ADDA Revista 9 : El pollo libertador - Paco Legarreta
- ADDA Revista 10 : El pollo libertador, 2 - Paco Legarreta
- ADDA Revista 43 : España - José López Fernández
- ADDA Revista 59 : Iniciativa escolar -Manuel Cases
- ADDA Revista 12 : La cascara del Huevo - Heredoto
- ADDA Revista 18 : La cuarentena británica: el gran negocio - Rafael Audivert
- ADDA Revista 11 : La noticia y su Comentario. Carta a Sofía Loren - Francisco de Asis Rovatti
- ADDA Revista 14 : La soledad. Cuento breve -Francesc González Ledesma
- ADDA Revista 52 : Lenguaje en animales y humanos
- ADDA Revista 18 : Los animales en la ciudad - Jesús Mosterín
- ADDA Revista 13 : Los animales y la industria del bienestar - Heredoto
- ADDA Revista 30 : Los halcones vigilantes - Carolina Pinedo del Olmo
- ADDA Revista 7 : Madre loba -Luis G. de Linares
- ADDA Revista 32 : Maltrato a los animales y violencia doméstica - José Francisco Capacés Sala
- ADDA Revista 7 : Muerte de una golondrina - Gustavo Páez
- ADDA Revista 14 : Noticias desde Gran Bretaña - John Greenstead
- ADDA Revista 1 : Nuestras autoridades como ejemplo
- ADDA Revista 10 : Presente y futuro del bienestar animal - Ian R.G. Ferguson
- ADDA Revista 48 : Proyecto Derechos para No Humanos
- ADDA Revista 29 : Publicidad con animales - Jennifer Berengueras
- ADDA Revista 7 : Puck - A. Rovatti
- ADDA Revista 49 : Rocky
- ADDA Revista 50 : Sabías que...? Anfibios
- ADDA Revista 50 : Sabías que...? Libélulas
- ADDA Revista 22 : Ser animalista - Manuel Cases
- ADDA Revista 47 : STOP SUFFERING
- ADDA Revista 3 : Supersticiones y rituales sangrientos con animales
- ADDA Revista 18 : Un refugio franciscano - Antíbal Vallejo Rendón
- ADDA Revista 14 : Yo soy tú: un encuentro metafísico con los animales - Arshad Jafery Monroy
Temas
- Acuarios (7)
- Animales de compañia (65)
- Animales de granja (41)
- Animalismo (4)
- Antología de ADDA (2)
- Caballos (9)
- Campañas (8)
- Cartas (6)
- Cartas abiertas (4)
- Caza (29)
- Circos (5)
- Colaboración (41)
- Congresos y conferencias (18)
- Conservacionismo (46)
- Convenciones (5)
- Corridas de Toros (81)
- Cosméticos (3)
- Cría intensiva (31)
- Cuaderno (temas varios) (1)
- Ecología (6)
- Efemérides (5)
- Encuestas (4)
- Experimentación (47)
- Fiestas populares crueles (29)
- Galgos (4)
- Gatos (2)
- Grandes primates (2)
- Legislación (28)
- Mamíferos marinos (15)
- Narrativa (2)
- Necrológicas (4)
- Noticias internacionales (2)
- Noticias nacionales (2)
- Objeción de conciencia (4)
- Opinión (5)
- Organizaciones (9)
- Palomas (7)
- Peces (4)
- Personajes (40)
Haz clic para seleccionar


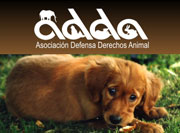


 C/ Bailén 164 Bajos 08037 Barcelona
C/ Bailén 164 Bajos 08037 Barcelona