
El pollo libertador, 2 - Paco Legarreta
Todo fue tan rápido. Como suelen ocurrir algunas desgracias. Aquellas hermosas vibraciones de amistad, tan hermosas, entre Bartolo y José María se estremecieron cuando el cazador, agazapado, hizo flexionar su dedo sobre el gatillo de la escopeta. Chispas, humos, y cien mil bolas de plomo cruzaron el verde prado. En su camino iban arrasando florecillas, hierbas y, silbando, rompían el aire. Bartolo oía un trueno y el tiempo se detenía para él viendo llegar 15 perdigones que, en cámara lenta, rompían sus plumas, su piel y, también, rompían sus huesos, pico y corazón.
El corazón de Bartolo dejaba de latir; pero su mente aún seguía captando imágenes, sonidos..., sensaciones. Bartolo, plácidamente recomponía los hechos: intuitivamente, poco antes del disparo del cazador se había vuelto y, de esa manera, con su corpachón cubrió el cuerpo de nuestro amigo José María. Ahora, Bartolo, no sentía ningún dolor, estaba ausente, ajeno a su propia tragedia. Veíase, a si mismo, tendido; bañado en sangre. Su poderosa pata izquierda adoptaba un ángulo extraño, resultado de las tres fracturas, y, aquel pico, glotón, ya no se reconocía.El humano, a escasos 20, metros se aplicaba en la preparación de un segundo disparo. Había querido ahorrar un cartucho para matar a aquellos dos pollos de un tiro certero. De todos modos -pensaba- el más gordo ya estaba listo. Eduardo, el cazador, experimentaba el orgullo de tan buena puntería. Su autosatisfacción le dibujaba una sonrisa torcida en su rostro cuando sucedió... Inmóvil, como se encontraba, su tiempo también empezó a correr con un ritmo distinto. Tan lento, que el Sol y la Luna se cambiaron cuatro veces en lo alto mientras que, en su reloj, el tiempo ni se movía.
Eduardo continuaba en la misma posición de acecho y disparo cuando, cuatro días después, lo introducían en una ambulancia. Le había llovido; el Sol quemó sus labios, el frío de las noches y los vientos habían cortado la piel de sus mejillas. Como sus párpados no se movieron también tenía dañados sus ojos. Cientos de pajarillos habían defecado sobre él y las hormigas, al estar sobre un hormiguero, le decoraron sus piernas. En el hospital sabían que aquél era un caso extrañísimo y todos los especialistas, enfermeros y hasta la misma Dirección pasaron por su habitación. La noticia de lo sucedido ocupó algunas páginas de los insaciables devoradores de noticias: los periódicos.
Una semana después, Eduardo todavía no había abierto la boca; su cuerpo estaba clínicamente bien, pero su silencio y su pasividad arrancaban de muy profundo.El martes -todos los martes- visitaba el hospital María, una viejecita diferente a la media de las demás personas. Había sido la anterior directora, y, ya jubilada, se dedicaba a lo que había estadohaciendo siempre: defender a todos aquellos que nadie, o, muy pocos, defiendían. Era "una defensora de causas perdidas", tal como la llamaba el alcalde cuando, cariñosamente, quería desacreditarla. María entró también en la habitación de Eduardo para visitarlo.
Sus miradas hablaron...
-Tú sabes?! -dijo Eduardo-
Creo que sí. -dijo María-
Ha sido tan duro -musitó Eduardo-
-La verdad duele -contestaron los ojos de María-
Fue entonces cuando Eduardo comenzó a hablar y hablar relatando a María: había tirado el que fue el último disparo de mi vida, -porque nunca más lo haré- cuando sentí que aquellos perdigones me herían a mi mismo y sentí tanto dolor que pensé que ya nada podía doler más. Me equivocaba, porque, súbitamente, ya se estaba mezclando otra nueva sensación con un recuerdo...: yo conducía alocadamente, orgulloso de ser tan veloz, tan deportivo. ¡Qué cochazo! entonces vi un perro vagabundo, abandonado, famélico. Esto ocurrió hace ya varios años, pero lo viví como si fuese instantáneo. Atropellé a aquel perro y ahora era, yo, aquel perro y sentí aquella angustia de estar sólo, abandonado, pateado. Veía venir a aquel necio, (que era yo mismo) tras un volante y ¡¡Dios!! Cuando me rompió en mil pedazos, desde la cuneta, moribundo, veía pasar coches y coches... Para mí no había ambulancia, ni médicos, ni perdón, ni compañía...Sentí tanto dolor y culpabilidad. Pero aún había más: ahora, yo, era aquella paloma que, también, atropellé una vez en la calle por no disminuir la velocidad. Y dolía, ¡como dolía!. Aunque tal vez me dolía aún más el arrepentimiento, el ser verdaderamente consciente de mis hechos.
A continuación yo era el toro en el ruedo y añoraba mis vacas, mis compañeros, mis olivos, el río... Arriba estaba yo, Eduardo, gritando. Pidiendo muerte, sangre, emociones bárbaras. Cuando una banderilla me sesgaba la espalda, allí en el tendido pegaba yo un trago de alcohol y celebraba mi propia tortura. Y más tarde, mientras el picador hundía la pica en mi columna, me pasaban una bota de vino y, ajeno a mi propia tragedia exhibía el control del fino hilo del líquido. El colmo del dominio llegaba con la estocada final y el descabello entre mordiscos al bocadillo de chorizo. Aplausos, pidiendo la mutilación de mi propia oreja. La cara de Eduardo estaba húmeda de lágrimas, sus ojos dejaban traslucir a un hombre más sabio, más sereno...
María y él se miraron.
Eduardo, siguió hablando: He vivido mil historias a cual más dolorosa. Fue creciendo mi sensibilidad, de tal forma y tanto, que sólo respirar ya me dolía, y los latidos de mi corazón me parecían cañonazos. Creí que me volvía loco y ahora, estoy más lúcido de lo que nunca antes estuve. María le sonrió con todo el amor que sentía y no dijo nada. Se agachó hacia su bolso y lo abrió. De su interior asomaba el bueno de Bartolo mirando a Eduardo con más amor y perdón del que éste jamás podía imaginar. Cuando la enfermera entró en su habitación, encontró a aquel loco, que había estado siete días sin hablar, acariciando un pollo cojo en su regazo. María lo había recogido y cuidado pero no pudo salvar su pata maltrecha. Más allá del cristal de la ventana..., otro pollo... ¡nuestro amigo José María! que había comprendido que nunca se acaba de aprender. Descubriendo como aquel pollo gordinflón -Bartolo-, que no entendía las cosas a la primera, ni a la segunda, le había dado una lección de amistad y entrega salvando, con su cuerpo, su vida.
La estatua se la merece Bartolo -pensaba José María-.
Los amigos cazadores de Eduardo creyeron, que éste se había vuelto loco, cuando ya de vuelta a su casa no sólo dejaba de cazar, sino que, además, en lugar de vender sus escopetas -de mucho valor- las rompía y colocaba cajasnido y comederos para los pajarillos que le visitaban en su jardín. Y, encima, para colmo, trataba a cuerpo de rey a un pollo gordo y cojo con el que algunos aseguraban que mantenía conversaciones.
(Paco Legarreta para AdlA. Sopelana. Septiembre de 1992)
Ong ADDA Abril/Junio 1992
Relación de contenidos por tema: Colaboración
- ADDA Revista 26 : ¿Quién incrementa la inflación?
- ADDA Revista 21 : ¿Quién será el "vurro" Heredoto
- ADDA Revista 10 : "Lucy", angustiosamente humana- Rosa Montero
- ADDA Revista 27 : "The ecologist". Una visión holística del mundo - Pedro Berruezo
- ADDA Revista 16 : Anatomía de la violencia - Gloria Chávez Vásquez
- ADDA Revista 47 : Animales en las carreteras -Prevención de accidentes
- ADDA Revista 14 : Bienestar animal en tiempos de Primo de Rivera - Jordi Sabater i Josep Santias
- ADDA Revista 59 : Ciudades Multiespecie -Marta Tafalla
- ADDA Revista 14 : Cuidado con la Unión Europea - Heredoto
- ADDA Revista 25 : El futuro del planeta Tierra - John Hoyt
- ADDA Revista 46 : El lobo y la Luna -Carolina Pinedo
- ADDA Revista 45 : El perro, Jonás
- ADDA Revista 9 : El pollo libertador - Paco Legarreta
- ADDA Revista 10 : El pollo libertador, 2 - Paco Legarreta
- ADDA Revista 43 : España - José López Fernández
- ADDA Revista 59 : Iniciativa escolar -Manuel Cases
- ADDA Revista 12 : La cascara del Huevo - Heredoto
- ADDA Revista 18 : La cuarentena británica: el gran negocio - Rafael Audivert
- ADDA Revista 11 : La noticia y su Comentario. Carta a Sofía Loren - Francisco de Asis Rovatti
- ADDA Revista 14 : La soledad. Cuento breve -Francesc González Ledesma
- ADDA Revista 52 : Lenguaje en animales y humanos
- ADDA Revista 18 : Los animales en la ciudad - Jesús Mosterín
- ADDA Revista 13 : Los animales y la industria del bienestar - Heredoto
- ADDA Revista 30 : Los halcones vigilantes - Carolina Pinedo del Olmo
- ADDA Revista 7 : Madre loba -Luis G. de Linares
- ADDA Revista 32 : Maltrato a los animales y violencia doméstica - José Francisco Capacés Sala
- ADDA Revista 7 : Muerte de una golondrina - Gustavo Páez
- ADDA Revista 14 : Noticias desde Gran Bretaña - John Greenstead
- ADDA Revista 1 : Nuestras autoridades como ejemplo
- ADDA Revista 10 : Presente y futuro del bienestar animal - Ian R.G. Ferguson
- ADDA Revista 48 : Proyecto Derechos para No Humanos
- ADDA Revista 29 : Publicidad con animales - Jennifer Berengueras
- ADDA Revista 7 : Puck - A. Rovatti
- ADDA Revista 49 : Rocky
- ADDA Revista 50 : Sabías que...? Anfibios
- ADDA Revista 50 : Sabías que...? Libélulas
- ADDA Revista 22 : Ser animalista - Manuel Cases
- ADDA Revista 47 : STOP SUFFERING
- ADDA Revista 3 : Supersticiones y rituales sangrientos con animales
- ADDA Revista 18 : Un refugio franciscano - Antíbal Vallejo Rendón
- ADDA Revista 14 : Yo soy tú: un encuentro metafísico con los animales - Arshad Jafery Monroy
Temas
- Acuarios (7)
- Animales de compañia (65)
- Animales de granja (41)
- Animalismo (4)
- Antología de ADDA (2)
- Caballos (9)
- Campañas (8)
- Cartas (6)
- Cartas abiertas (4)
- Caza (29)
- Circos (5)
- Colaboración (41)
- Congresos y conferencias (18)
- Conservacionismo (46)
- Convenciones (5)
- Corridas de Toros (81)
- Cosméticos (3)
- Cría intensiva (31)
- Cuaderno (temas varios) (1)
- Ecología (6)
- Efemérides (5)
- Encuestas (4)
- Experimentación (47)
- Fiestas populares crueles (29)
- Galgos (4)
- Gatos (2)
- Grandes primates (2)
- Legislación (28)
- Mamíferos marinos (15)
- Narrativa (2)
- Necrológicas (4)
- Noticias internacionales (2)
- Noticias nacionales (2)
- Objeción de conciencia (4)
- Opinión (5)
- Organizaciones (9)
- Palomas (7)
- Peces (4)
- Personajes (40)
Haz clic para seleccionar


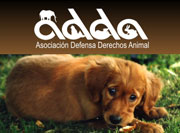


 C/ Bailén 164 Bajos 08037 Barcelona
C/ Bailén 164 Bajos 08037 Barcelona